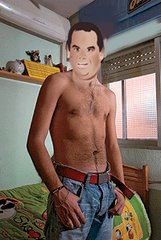En el camino a Jericó
Cuando estalló la Guerra de los Seis Días[1] me encontraba fuera de Israel. Sólo después de transcurridas varias jornadas y de ejercer cuanta presión me fue posible, logré regresar, abordando vuelos con escalas inverosímiles.
De inmediato me dediqué a buscar a mi hijo y a mi yerno que habían sido movilizados. Me enteré de que mi hijo se hallaba en Abu Aguila, en el camino al Canal, y que mi yerno estaba entre los paracaidistas que pelearon en Jerusalén hasta que se oyó el grito: “El Monte del Templo está en nuestras manos”.
Pronto llegaron a mis oídos los rumores sobre los duros combates de los paracaidistas y sobre un gran número de heridos.
Tomé mi viejo Peugeot y enfilé rápidamente hacia Jerusalén. Después de mucho indagar y gracias a toda clase de contactos pude averiguar que la brigada de los paracaidistas se encontraba ahora en Jericó y que, dada la confusión general provocada por la reorganización, sólo allí podrían suministrarme la información que yo solicitaba.
Al poco tiempo el panorama comenzó a aclararse, y cuanto más se aclaraba tanto más se oscurecía. La compañía de paracaidistas de mi yerno era una de las más veteranas y fogueadas.
Partieron esa noche con cuarenta combatientes y a la mañana siguiente sólo quedaban en pie cuatro, arrastrando heridos. Ni bien arribaron de Guivat Brener descendieron, salieron del Edificio Strauss, atravesaron corriendo Meáh Shearim en dirección al célebre Pasaje Mandelbaum y al anochecer llegaron a la calle que pertenecía al territorio enemigo. El comandante de la compañía fue herido y relevado durante las primeras escaramuzas. Y la orden que tenían era bastante vaga: debían llegar al Museo Rockefeller. Carentes del equipamiento adecuado –todo había quedado arriba en el autobús– y en su apresuramiento por entrar en combate, no habían traído consigo más que las Uzis y unos cuantos cargadores. No tenían ni grandes ametralladoras ni morteros, ni ningún instrumento para comunicarse, ni instrucciones precisas acerca de lo que debían hacer, ni dónde, ni comandante que los guiara y organizara la acción.
Toda la calle estaba expuesta al fuego certero proveniente de puestos de combate preparados y fortificados, y ellos corrían –innecesariamente, según se supo luego– de casa en casa para ubicar el origen del tiroteo, y así fueron heridos uno tras otro.
Durante toda la noche pelearon casi a ciegas. Sólo por la mañana, cuando después de numerosos y sangrientos enfrentamientos cuerpo a cuerpo, sin apoyo ni directivas, lograron silenciar el intenso fuego jordano, descubrieron una callejuela que conducía al Museo Rockefeller. Allí se refugiaron los pocos que habían quedado en pie, junto con los que habían llegado de otras compañías, abatidos todos por el agotamiento. La historia acerca del Monte del Templo les llegó más tarde, en una versión confusa.
Como ya dijera, sólo posteriormente me enteré de todo esto.
Cuando llegué a la Comandancia en Binienei Haumá[2], en Jerusalén, tratando de esclarecer por intermedio de viejos amigos qué, cómo y dónde, los encontré a todos embriagados por la victoria. La guerra estaba en su apogeo, todos se hallaban exhaustos, sin dormir, conmocionados e incrédulos frente al milagro, y nadie disponía de tiempo ni de paciencia para atender a un civil que venía a importunarlos con preguntas. Pero finalmente un amigo mío, más calmo, me indicó que para conseguir la información debía dirigirme a Jericó.
Aunque todavía ignoraba todo lo que acabo de relatar, sentía cierta opresión que empañaba la euforia del reciente triunfo. Ni siquiera podía imaginar entonces que después de esa noche terrible, mi paracaidista atlético y amante de la aventura no querría regresar a Jerusalén por muchos años. Y que cuando todos entonaran conmovidos “Jerusalén de Oro”[3], él ocultaría las lágrimas que hasta ese momento le eran extrañas y se rehusaría a participar de cualquier festejo.
Hoy en día existen seguramente toda clase de explicaciones para justificar por qué ese combate en las calles se desarrolló de tal manera. El tiempo fue borrando muchos interrogantes perturbadores y se aceptó la versión oficial acerca de cómo y por qué sucedió aquello. Y después de todo fue una victoria, y el Monte del Templo está en nuestras manos.
El camino hacia Jericó era un escenario en el cual el drama no había concluido y el telón aún no había descendido.
A los costados de la carretera, frente a Gat Shemanim, se veía una hilera de automóviles particulares medio aplastados por las orugas de los tanques, sin que se supiera exactamente por qué.
Acá y allá se oían todavía algunos disparos. El Muro y la cúpula dorada del Domo de la Roca aún no habían vuelto la hoja del calendario, y todo poseía la intensidad increíble de lo inesperado, como cuando se sabe que se ha producido un terremoto, pero todavía no se alcanza a comprender lo ocurrido en toda su dimensión. Y en el tramo siguiente ya comenzaron a verse, a ambos lados del camino, las columnas de los que venían huyendo.
¿Quién no sabe lo que son las caravanas de refugiados? ¿En qué lugar del mundo no se los ha visto, arrastrándose y transportando sus enseres, mujeres y niños presos de un temor desconocido, y toda clase de impedidos sacados a la carrera, montados sobre burros, como si esto fuera ineludible y no hubiese otra opción, porque la rueda de la fortuna se invirtió y repentinamente te has transformado en un refugiado? Familias enteras se desplazan tratando de preservar lo más preciado, de-sorientados y sin esperanza, como hileras de hormigas oscuras, entre las que asoma de tanto en tanto una pañoleta blanca de mujer. El descalabro acaba de producirse y ya es una realidad, y cómo es posible.
A lo largo del camino se iban juntando más y más, a ambos lados de la ruta, en un silencio infinito, anonadados como si hubieran caído de un décimo piso, la mirada gacha, vacíos. Y el día avanzaba junto con la canícula.
En un cruce estaban parados dos soldados armados, vestidos con uniformes gastados de reservistas, que pedían ser transportados. También ellos se dirigían a Jericó en busca de su unidad, a la que habían perdido de vista. Yo lo había olvidado y ellos me recordaron que era conveniente viajar protegido. ¿Frente a quién? La derrota y la rendición eran visibles por doquier, y sólo las caravanas de gente con burros y bicicletas, y los míseros bienes que intentaban salvar, se arrastraban golpeados por la desgracia como por un mazazo, y el calor se hacía agobiante y enceguecedor.
Arribamos a Jericó y rápidamente nos enteramos de que los paracaidistas nunca habían estado allí, y nadie sabía dónde se hallaban. Pero las poincianas habían florecido a la entrada de Jericó, cubriéndose de un rojo exuberante e increíble. Los dos soldados maltrechos que venían conmigo tampoco encontraron allí su unidad y nadie sabía nada, y en realidad, tampoco les interesaba. Jericó estaba fuera del radio de acción, fuera de la gran liberación y de los días del Mesías. Hacía el calor que suele hacer en Jericó. Delante de los soldados apostados junto a la barrera había una formación de botellas de color con bebidas, provenientes de alguna despensa que ya no pertenecía a nadie.
El automóvil hervía. Le echamos agua con un bidón y llenamos otro, por si la sed volvía a acosarlo en el camino a Jerusalén. Todo estaba abrasado por el calor y librado a la ventura. Los dos soldados que habíamos recogido se acomodaron y comenzamos a ascender en medio de la polvareda blanquecina, por la carretera estrecha y empinada, cuyo asfalto ya comenzaba a derretirse. Pero cuando alcanzamos cierta altura, divisamos algo que nos hizo detener.
Una familia de refugiados estaba tendida, desparramada a un costado de la ruta, como si se hubieran derrumbado después de arrastrarse hasta aquí. El que parecía ser el padre se incorporó y extendió frente a nosotros sus manos sin pronunciar palabra, como diciendo: vean. Había una mujer gruesa, seguramente encinta, toda vestida de negro, que juntaba sus palmas una y otra vez como en un lamento silencioso. En su regazo yacía un niño, entre desmayado y plañidero. A su lado estaba sentada o desplomada una mujer muy vieja, que quién sabe cómo había llegado hasta aquí, encorvada, desdentada, con su escaso pelo que el pañuelo irrespetuoso dejaba al descubierto. Y había también otro niño de unos cuatro o cinco años.
Finalmente, el hombre, el único que se mantenía en pie, logró emitir un graznido desde su garganta reseca o estrangulada por el miedo: “Jawadya”[4] dijo, señalando a los seres apiñados a la vera del camino. No le salió más que eso, pero tampoco hacía falta ninguna explicación.
Los dos soldados y yo nos apeamos, sacamos el bidón que traíamos, lo destapamos y se lo ofrecimos al hombre. Éste se colocó en cuclillas y tomó un sorbo con sus palmas ahuecadas.
Entonces le dio de beber a su esposa, y ella a su vez llenó sus palmas y se las tendió al niño que estaba inconsciente, y luego a la anciana –quizás su madre–, que bebió algo y el agua goteó de su boca, mientras balbuceaba y suspiraba en su desmayo. Entonces le tocó el turno al niño que se prendió del pico de la lata y sorbió y sorbió. Alzó sus ojos, nos contempló como si viera el rostro del demonio y no pudiera dar crédito a sus ojos, y espantado, pareció comprender recién ahora lo terrible de la situación.
El hombre llenó nuevamente sus palmas, enjuagó su cara, nos miró como recobrando la conciencia y dijo algo acerca de Alá. Y volvió a repetir Alá, y nuevamente Alá.
Uno de los soldados que viajaba con nosotros hablaba árabe, pero el hombre no explicó nada. O no podía decir nada, y sólo señalaba a su familia apiñada, tendida en derredor. Los señalaba como en una súplica postrera, a la mujer encinta y a su bebé, a la abuela senil y al niño que permanecía como paralizado, con la boca abierta y los ojos dilatados por el terror.
Ahora el hombre inició una segunda ronda, pero el bidón ya se había vaciado. Él lo sacudió una y otra vez, suspirando, con una frustración que se extendía más allá del recipiente vacío. Suspiró y lo volvió a sacudir.
Los soldados y yo nos miramos. La carretera ardía, el desierto de Judea ardía y ese montón de gente estaba acabado. “¿Quizás podríamos volver para dejarles otro bidón de agua?”, aventuró uno de los soldados. En medio del calor y de la de-sesperanza sus palabras no dejaban de tener sentido, y respondían de algún modo a la pregunta que no habíamos formulado: ¿qué hacer con esta gente?
Ellos parecían resignados a que los abandonáramos, aceptando el fin que les deparaba su destino, en algún lugar entre Jericó y la nada.
Dimos la vuelta y regresamos a Jericó: “¿Qué haremos con ellos?”, preguntó el soldado. Yo no los conocía ni a él ni a su compañero. No sabía si nos estaba reprochando nuestra actitud, algo así como “¿qué estamos haciendo aquí?”, o si se trataba de una reflexión o de una sugerencia para hacer algo por ellos. “La vieja va a morir”, dijo el otro soldado. “¿Y qué van a comer? ¿Y cómo van a proseguir?” “Quizás mientras tanto lleguen otros y se los lleven consigo”, dijo el primero tratando de idear alguna solución.
Llenamos dos bidones con el agua tranquila y fría del manantial y ascendimos de nuevo, rápidamente, por el sendero estrecho y sinuoso, en medio de la polvareda enceguecedora. No sabíamos si aún estarían allí.
Estaban. Como si nada pudiera cambiar. Sólo que la vieja moriría y los otros la seguirían, según su grado de debilidad.
El calor del mediodía quemaba y el automóvil hervía. El hombre se incorporó y extendió sus manos como pronunciando un discurso: “Jawadya, Jawadya”, como si bastara con eso. Le entregamos el bidón lleno y él les dio de beber a todos de sus palmas. La mujer lloraba. El soldado encaró de nuevo al hombre, aparentemente el padre o tal vez el abuelo: “¿De dónde son? ¿Hacia dónde van? ¿Tienen a alguien en Jericó?”. El hombre no sabía o no entendía.
Después comenzó a describir sin palabras, mediante gestos desesperados, cómo habían oído disparos durante toda la noche, cómo al amanecer se corrió la voz: vienen los judíos, vienen los judíos, y cómo el cielo pareció desplomarse sobre sus cabezas. Y enseguida salieron aterrorizados de sus casas, de noche, aun antes del amanecer. Alguien se apiadó y trasladó a la anciana en un carro, hasta que sintió que le pesaba demasiado en su huida. Los rumores que llegaban eran terribles, así que reunieron apresuradamente todo lo que pudieron, incluyendo mantas, y después fueron arrojando todo a lo largo del camino, hasta que quedaron exangües por el calor. También huyeron todos sus vecinos y toda su numerosa familia, y ni siquiera se les ocurrió que podrían quedarse. Se largaron al camino, cuidando cada uno, como podía, de su grupo familiar. Vienen los judíos, vienen los tanques –decían– y si no nos apuramos será el fin. Y ahora están aquí, y eso es todo. ¿Adónde irán? Alá, Alá, y eso es todo.
El sol quemaba. Uno de los soldados dijo: “¿Entonces, qué hacemos con ellos? ¿Les dejamos el agua? Cuando lleguen otros refugiados los van a llevar también a ellos”. Entonces alguien dijo: “¿Saben qué?”. Y súbitamente lo supimos. Sin decir palabra. Lo supimos de manera absoluta. “Los vamos a llevar de vuelta a su casa. ¿Qué mal pueden causar éstos?” El otro soldado preguntó pensativo: “¿Está permitido? ¿Y si nos detienen? ¿Y si los evacuan?”. Hacía demasiado calor para pensar en todo. La mujer trataba de calmar el llanto del bebé con un ks, ks, ks... de otro mundo. Y con los dedos mojaba su carita con agua, como hacen las madres. El niño miraba con sus ojos rasgados, y el hombre sólo murmuraba todo el tiempo Alá y Alá, y no sabía nada más.
“Vengan, ustedes siéntense a mi lado –les dije a los soldados– y díganles que se acomoden todos atrás.”
La sorpresa los dejó estupefactos. Por un momento el hombre pensó que tal vez los llevábamos para arrojarlos más tarde bajo algún arbusto o alguna roca, con el bidón de agua.
Los soldados callaban. Cuando todos estuvieron apretujados, conformando un montón oscuro, enfilamos nuevamente en dirección a Jerusalén.
En la curva siguiente vimos otra oleada de refugiados, desplazándose dificultosamente, como dos hileras de hormigas, a ambos lados de la carretera. Era imposible saber si veían algo o si entendían lo que sucedía a su alrededor. Su sino era caminar, y eso era todo. No teníamos agua para todos, pero nos detuvimos y dejamos el bidón a un costado de la ruta. ¿Quién podría explicar por qué todos ellos no, y sí los que recogimos? ¿Qué explicación cabía?
Nadie sabía con exactitud qué estaba sucediendo a sus espaldas, ni tampoco lo que ese día le depararía a cada uno de los caminantes. Todo parecía estar como antes: la casa aún permanecía ahí, detrás de ellos, y casi nada había cambiado, y todo estaba revuelto y perdido, más perdido de lo que era dable imaginar. Una línea invisible pero real, definida y profunda, separaba lo que sucedía hasta esa mañana de lo que quién sabe sucedería desde esa mañana en adelante. Esto era así.
Poco antes de llegar a Jerusalén el hombre le indicó que era aquí. Le parecía increíble. Abrimos la puerta trasera y se deslizaron hacia el exterior. Quién sabe si la anciana aún vivía.
El hombre comenzó a agradecer y quería besar nuestras manos. No sabía quién era el de más alto rango, si el soldado con el fusil o el que conducía el automóvil. También la mujer, con su bebé y con el niño perplejo pegado a ella, comenzó a agradecer, llorando sin cesar. Y el hombre sólo señalaba una colina, en la cual por lo visto se encontraba su casa. Todos sus vecinos se habían marchado y no regresarían, como obedeciendo a algún designio supremo. Y el hombre señalaba con el índice el lugar en el cual se encontraba su casa.
Finalmente partimos. Ellos se reunieron formando un grupo compacto, oscuro, y nosotros en el interior permanecimos en silencio.
En realidad éramos tres desconocidos. Y los dos soldados no sabían ahora hacia dónde querían ir. Finalmente decidieron detenerse en el edificio de la Comandancia, a la entrada de la ciudad. Hubiéramos tenido que decir algo, pero sólo sonreímos como tres cómplices, y no supimos qué más hacer. Y sonreímos de nuevo.
Entonces oímos a alguien contando que los paracaidistas estaban ascendiendo finalmente al Golán, y qué días gloriosos, y quién lo hubiera creído.
Los dos reservistas maltrechos se apearon con sus fusiles y se perdieron entre los muchos reservistas maltrechos que andaban por ahí. Y yo emprendí la vuelta en dirección al sol que se ponía al final de ese día tórrido.
Yizhar Smilansky
[1] Junio de 1967.
[2] Complejo cultural que incluye salas de teatro, auditorios, etc.
[3] Canción que se hizo muy popular a partir de la Guerra de los Seis Días.
[4] “Señor”, en árabe.
De inmediato me dediqué a buscar a mi hijo y a mi yerno que habían sido movilizados. Me enteré de que mi hijo se hallaba en Abu Aguila, en el camino al Canal, y que mi yerno estaba entre los paracaidistas que pelearon en Jerusalén hasta que se oyó el grito: “El Monte del Templo está en nuestras manos”.
Pronto llegaron a mis oídos los rumores sobre los duros combates de los paracaidistas y sobre un gran número de heridos.
Tomé mi viejo Peugeot y enfilé rápidamente hacia Jerusalén. Después de mucho indagar y gracias a toda clase de contactos pude averiguar que la brigada de los paracaidistas se encontraba ahora en Jericó y que, dada la confusión general provocada por la reorganización, sólo allí podrían suministrarme la información que yo solicitaba.
Al poco tiempo el panorama comenzó a aclararse, y cuanto más se aclaraba tanto más se oscurecía. La compañía de paracaidistas de mi yerno era una de las más veteranas y fogueadas.
Partieron esa noche con cuarenta combatientes y a la mañana siguiente sólo quedaban en pie cuatro, arrastrando heridos. Ni bien arribaron de Guivat Brener descendieron, salieron del Edificio Strauss, atravesaron corriendo Meáh Shearim en dirección al célebre Pasaje Mandelbaum y al anochecer llegaron a la calle que pertenecía al territorio enemigo. El comandante de la compañía fue herido y relevado durante las primeras escaramuzas. Y la orden que tenían era bastante vaga: debían llegar al Museo Rockefeller. Carentes del equipamiento adecuado –todo había quedado arriba en el autobús– y en su apresuramiento por entrar en combate, no habían traído consigo más que las Uzis y unos cuantos cargadores. No tenían ni grandes ametralladoras ni morteros, ni ningún instrumento para comunicarse, ni instrucciones precisas acerca de lo que debían hacer, ni dónde, ni comandante que los guiara y organizara la acción.
Toda la calle estaba expuesta al fuego certero proveniente de puestos de combate preparados y fortificados, y ellos corrían –innecesariamente, según se supo luego– de casa en casa para ubicar el origen del tiroteo, y así fueron heridos uno tras otro.
Durante toda la noche pelearon casi a ciegas. Sólo por la mañana, cuando después de numerosos y sangrientos enfrentamientos cuerpo a cuerpo, sin apoyo ni directivas, lograron silenciar el intenso fuego jordano, descubrieron una callejuela que conducía al Museo Rockefeller. Allí se refugiaron los pocos que habían quedado en pie, junto con los que habían llegado de otras compañías, abatidos todos por el agotamiento. La historia acerca del Monte del Templo les llegó más tarde, en una versión confusa.
Como ya dijera, sólo posteriormente me enteré de todo esto.
Cuando llegué a la Comandancia en Binienei Haumá[2], en Jerusalén, tratando de esclarecer por intermedio de viejos amigos qué, cómo y dónde, los encontré a todos embriagados por la victoria. La guerra estaba en su apogeo, todos se hallaban exhaustos, sin dormir, conmocionados e incrédulos frente al milagro, y nadie disponía de tiempo ni de paciencia para atender a un civil que venía a importunarlos con preguntas. Pero finalmente un amigo mío, más calmo, me indicó que para conseguir la información debía dirigirme a Jericó.
Aunque todavía ignoraba todo lo que acabo de relatar, sentía cierta opresión que empañaba la euforia del reciente triunfo. Ni siquiera podía imaginar entonces que después de esa noche terrible, mi paracaidista atlético y amante de la aventura no querría regresar a Jerusalén por muchos años. Y que cuando todos entonaran conmovidos “Jerusalén de Oro”[3], él ocultaría las lágrimas que hasta ese momento le eran extrañas y se rehusaría a participar de cualquier festejo.
Hoy en día existen seguramente toda clase de explicaciones para justificar por qué ese combate en las calles se desarrolló de tal manera. El tiempo fue borrando muchos interrogantes perturbadores y se aceptó la versión oficial acerca de cómo y por qué sucedió aquello. Y después de todo fue una victoria, y el Monte del Templo está en nuestras manos.
El camino hacia Jericó era un escenario en el cual el drama no había concluido y el telón aún no había descendido.
A los costados de la carretera, frente a Gat Shemanim, se veía una hilera de automóviles particulares medio aplastados por las orugas de los tanques, sin que se supiera exactamente por qué.
Acá y allá se oían todavía algunos disparos. El Muro y la cúpula dorada del Domo de la Roca aún no habían vuelto la hoja del calendario, y todo poseía la intensidad increíble de lo inesperado, como cuando se sabe que se ha producido un terremoto, pero todavía no se alcanza a comprender lo ocurrido en toda su dimensión. Y en el tramo siguiente ya comenzaron a verse, a ambos lados del camino, las columnas de los que venían huyendo.
¿Quién no sabe lo que son las caravanas de refugiados? ¿En qué lugar del mundo no se los ha visto, arrastrándose y transportando sus enseres, mujeres y niños presos de un temor desconocido, y toda clase de impedidos sacados a la carrera, montados sobre burros, como si esto fuera ineludible y no hubiese otra opción, porque la rueda de la fortuna se invirtió y repentinamente te has transformado en un refugiado? Familias enteras se desplazan tratando de preservar lo más preciado, de-sorientados y sin esperanza, como hileras de hormigas oscuras, entre las que asoma de tanto en tanto una pañoleta blanca de mujer. El descalabro acaba de producirse y ya es una realidad, y cómo es posible.
A lo largo del camino se iban juntando más y más, a ambos lados de la ruta, en un silencio infinito, anonadados como si hubieran caído de un décimo piso, la mirada gacha, vacíos. Y el día avanzaba junto con la canícula.
En un cruce estaban parados dos soldados armados, vestidos con uniformes gastados de reservistas, que pedían ser transportados. También ellos se dirigían a Jericó en busca de su unidad, a la que habían perdido de vista. Yo lo había olvidado y ellos me recordaron que era conveniente viajar protegido. ¿Frente a quién? La derrota y la rendición eran visibles por doquier, y sólo las caravanas de gente con burros y bicicletas, y los míseros bienes que intentaban salvar, se arrastraban golpeados por la desgracia como por un mazazo, y el calor se hacía agobiante y enceguecedor.
Arribamos a Jericó y rápidamente nos enteramos de que los paracaidistas nunca habían estado allí, y nadie sabía dónde se hallaban. Pero las poincianas habían florecido a la entrada de Jericó, cubriéndose de un rojo exuberante e increíble. Los dos soldados maltrechos que venían conmigo tampoco encontraron allí su unidad y nadie sabía nada, y en realidad, tampoco les interesaba. Jericó estaba fuera del radio de acción, fuera de la gran liberación y de los días del Mesías. Hacía el calor que suele hacer en Jericó. Delante de los soldados apostados junto a la barrera había una formación de botellas de color con bebidas, provenientes de alguna despensa que ya no pertenecía a nadie.
El automóvil hervía. Le echamos agua con un bidón y llenamos otro, por si la sed volvía a acosarlo en el camino a Jerusalén. Todo estaba abrasado por el calor y librado a la ventura. Los dos soldados que habíamos recogido se acomodaron y comenzamos a ascender en medio de la polvareda blanquecina, por la carretera estrecha y empinada, cuyo asfalto ya comenzaba a derretirse. Pero cuando alcanzamos cierta altura, divisamos algo que nos hizo detener.
Una familia de refugiados estaba tendida, desparramada a un costado de la ruta, como si se hubieran derrumbado después de arrastrarse hasta aquí. El que parecía ser el padre se incorporó y extendió frente a nosotros sus manos sin pronunciar palabra, como diciendo: vean. Había una mujer gruesa, seguramente encinta, toda vestida de negro, que juntaba sus palmas una y otra vez como en un lamento silencioso. En su regazo yacía un niño, entre desmayado y plañidero. A su lado estaba sentada o desplomada una mujer muy vieja, que quién sabe cómo había llegado hasta aquí, encorvada, desdentada, con su escaso pelo que el pañuelo irrespetuoso dejaba al descubierto. Y había también otro niño de unos cuatro o cinco años.
Finalmente, el hombre, el único que se mantenía en pie, logró emitir un graznido desde su garganta reseca o estrangulada por el miedo: “Jawadya”[4] dijo, señalando a los seres apiñados a la vera del camino. No le salió más que eso, pero tampoco hacía falta ninguna explicación.
Los dos soldados y yo nos apeamos, sacamos el bidón que traíamos, lo destapamos y se lo ofrecimos al hombre. Éste se colocó en cuclillas y tomó un sorbo con sus palmas ahuecadas.
Entonces le dio de beber a su esposa, y ella a su vez llenó sus palmas y se las tendió al niño que estaba inconsciente, y luego a la anciana –quizás su madre–, que bebió algo y el agua goteó de su boca, mientras balbuceaba y suspiraba en su desmayo. Entonces le tocó el turno al niño que se prendió del pico de la lata y sorbió y sorbió. Alzó sus ojos, nos contempló como si viera el rostro del demonio y no pudiera dar crédito a sus ojos, y espantado, pareció comprender recién ahora lo terrible de la situación.
El hombre llenó nuevamente sus palmas, enjuagó su cara, nos miró como recobrando la conciencia y dijo algo acerca de Alá. Y volvió a repetir Alá, y nuevamente Alá.
Uno de los soldados que viajaba con nosotros hablaba árabe, pero el hombre no explicó nada. O no podía decir nada, y sólo señalaba a su familia apiñada, tendida en derredor. Los señalaba como en una súplica postrera, a la mujer encinta y a su bebé, a la abuela senil y al niño que permanecía como paralizado, con la boca abierta y los ojos dilatados por el terror.
Ahora el hombre inició una segunda ronda, pero el bidón ya se había vaciado. Él lo sacudió una y otra vez, suspirando, con una frustración que se extendía más allá del recipiente vacío. Suspiró y lo volvió a sacudir.
Los soldados y yo nos miramos. La carretera ardía, el desierto de Judea ardía y ese montón de gente estaba acabado. “¿Quizás podríamos volver para dejarles otro bidón de agua?”, aventuró uno de los soldados. En medio del calor y de la de-sesperanza sus palabras no dejaban de tener sentido, y respondían de algún modo a la pregunta que no habíamos formulado: ¿qué hacer con esta gente?
Ellos parecían resignados a que los abandonáramos, aceptando el fin que les deparaba su destino, en algún lugar entre Jericó y la nada.
Dimos la vuelta y regresamos a Jericó: “¿Qué haremos con ellos?”, preguntó el soldado. Yo no los conocía ni a él ni a su compañero. No sabía si nos estaba reprochando nuestra actitud, algo así como “¿qué estamos haciendo aquí?”, o si se trataba de una reflexión o de una sugerencia para hacer algo por ellos. “La vieja va a morir”, dijo el otro soldado. “¿Y qué van a comer? ¿Y cómo van a proseguir?” “Quizás mientras tanto lleguen otros y se los lleven consigo”, dijo el primero tratando de idear alguna solución.
Llenamos dos bidones con el agua tranquila y fría del manantial y ascendimos de nuevo, rápidamente, por el sendero estrecho y sinuoso, en medio de la polvareda enceguecedora. No sabíamos si aún estarían allí.
Estaban. Como si nada pudiera cambiar. Sólo que la vieja moriría y los otros la seguirían, según su grado de debilidad.
El calor del mediodía quemaba y el automóvil hervía. El hombre se incorporó y extendió sus manos como pronunciando un discurso: “Jawadya, Jawadya”, como si bastara con eso. Le entregamos el bidón lleno y él les dio de beber a todos de sus palmas. La mujer lloraba. El soldado encaró de nuevo al hombre, aparentemente el padre o tal vez el abuelo: “¿De dónde son? ¿Hacia dónde van? ¿Tienen a alguien en Jericó?”. El hombre no sabía o no entendía.
Después comenzó a describir sin palabras, mediante gestos desesperados, cómo habían oído disparos durante toda la noche, cómo al amanecer se corrió la voz: vienen los judíos, vienen los judíos, y cómo el cielo pareció desplomarse sobre sus cabezas. Y enseguida salieron aterrorizados de sus casas, de noche, aun antes del amanecer. Alguien se apiadó y trasladó a la anciana en un carro, hasta que sintió que le pesaba demasiado en su huida. Los rumores que llegaban eran terribles, así que reunieron apresuradamente todo lo que pudieron, incluyendo mantas, y después fueron arrojando todo a lo largo del camino, hasta que quedaron exangües por el calor. También huyeron todos sus vecinos y toda su numerosa familia, y ni siquiera se les ocurrió que podrían quedarse. Se largaron al camino, cuidando cada uno, como podía, de su grupo familiar. Vienen los judíos, vienen los tanques –decían– y si no nos apuramos será el fin. Y ahora están aquí, y eso es todo. ¿Adónde irán? Alá, Alá, y eso es todo.
El sol quemaba. Uno de los soldados dijo: “¿Entonces, qué hacemos con ellos? ¿Les dejamos el agua? Cuando lleguen otros refugiados los van a llevar también a ellos”. Entonces alguien dijo: “¿Saben qué?”. Y súbitamente lo supimos. Sin decir palabra. Lo supimos de manera absoluta. “Los vamos a llevar de vuelta a su casa. ¿Qué mal pueden causar éstos?” El otro soldado preguntó pensativo: “¿Está permitido? ¿Y si nos detienen? ¿Y si los evacuan?”. Hacía demasiado calor para pensar en todo. La mujer trataba de calmar el llanto del bebé con un ks, ks, ks... de otro mundo. Y con los dedos mojaba su carita con agua, como hacen las madres. El niño miraba con sus ojos rasgados, y el hombre sólo murmuraba todo el tiempo Alá y Alá, y no sabía nada más.
“Vengan, ustedes siéntense a mi lado –les dije a los soldados– y díganles que se acomoden todos atrás.”
La sorpresa los dejó estupefactos. Por un momento el hombre pensó que tal vez los llevábamos para arrojarlos más tarde bajo algún arbusto o alguna roca, con el bidón de agua.
Los soldados callaban. Cuando todos estuvieron apretujados, conformando un montón oscuro, enfilamos nuevamente en dirección a Jerusalén.
En la curva siguiente vimos otra oleada de refugiados, desplazándose dificultosamente, como dos hileras de hormigas, a ambos lados de la carretera. Era imposible saber si veían algo o si entendían lo que sucedía a su alrededor. Su sino era caminar, y eso era todo. No teníamos agua para todos, pero nos detuvimos y dejamos el bidón a un costado de la ruta. ¿Quién podría explicar por qué todos ellos no, y sí los que recogimos? ¿Qué explicación cabía?
Nadie sabía con exactitud qué estaba sucediendo a sus espaldas, ni tampoco lo que ese día le depararía a cada uno de los caminantes. Todo parecía estar como antes: la casa aún permanecía ahí, detrás de ellos, y casi nada había cambiado, y todo estaba revuelto y perdido, más perdido de lo que era dable imaginar. Una línea invisible pero real, definida y profunda, separaba lo que sucedía hasta esa mañana de lo que quién sabe sucedería desde esa mañana en adelante. Esto era así.
Poco antes de llegar a Jerusalén el hombre le indicó que era aquí. Le parecía increíble. Abrimos la puerta trasera y se deslizaron hacia el exterior. Quién sabe si la anciana aún vivía.
El hombre comenzó a agradecer y quería besar nuestras manos. No sabía quién era el de más alto rango, si el soldado con el fusil o el que conducía el automóvil. También la mujer, con su bebé y con el niño perplejo pegado a ella, comenzó a agradecer, llorando sin cesar. Y el hombre sólo señalaba una colina, en la cual por lo visto se encontraba su casa. Todos sus vecinos se habían marchado y no regresarían, como obedeciendo a algún designio supremo. Y el hombre señalaba con el índice el lugar en el cual se encontraba su casa.
Finalmente partimos. Ellos se reunieron formando un grupo compacto, oscuro, y nosotros en el interior permanecimos en silencio.
En realidad éramos tres desconocidos. Y los dos soldados no sabían ahora hacia dónde querían ir. Finalmente decidieron detenerse en el edificio de la Comandancia, a la entrada de la ciudad. Hubiéramos tenido que decir algo, pero sólo sonreímos como tres cómplices, y no supimos qué más hacer. Y sonreímos de nuevo.
Entonces oímos a alguien contando que los paracaidistas estaban ascendiendo finalmente al Golán, y qué días gloriosos, y quién lo hubiera creído.
Los dos reservistas maltrechos se apearon con sus fusiles y se perdieron entre los muchos reservistas maltrechos que andaban por ahí. Y yo emprendí la vuelta en dirección al sol que se ponía al final de ese día tórrido.
Yizhar Smilansky
[1] Junio de 1967.
[2] Complejo cultural que incluye salas de teatro, auditorios, etc.
[3] Canción que se hizo muy popular a partir de la Guerra de los Seis Días.
[4] “Señor”, en árabe.